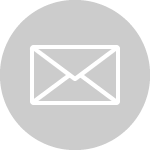Compartimos a continuación el primer apartado de Narración o barbarie de Alberto Santamaria, un libro concebido como una suma de fragmentos que tratan de producir acercamientos diferentes y críticos a la misma idea de narración, un conjunto de aportes que plantean una lógica de la confusión en tiempos de orden.
***
En una escena de Alemania. Año cero, de Roberto Rosselini, el joven Edmund Keller es enviado por su antiguo profesor a la zona norteamericana de Berlín con el objetivo de vender un vinilo que contiene un conocido discurso de Hitler. La cita con los “estúpidos americanos” –así son descritos por el exprofesor filonazi– se produce en medio de las desoladoras ruinas de algún viejo edificio berlinés bombardeado durante la guerra. En las secuencias siguientes observamos a un par de jóvenes militares norteamericanos fumando un cigarrillo al tiempo que examinan el material que Edmund Keller les ofrece. Los militares se observan entre sí mientras expulsan el humo del cigarro para después contemplar con cierta desidia el vinilo. Tras estos instantes de duda, miran de arriba abajo al pequeño y rubio Edmund Keller. Entre risas maliciosas comentan algo, ininteligible para el espectador, con el tono engreído del que se sabe ganador y héroe. El joven Keller, con ganas de desprenderse de su “mercancía”, sitúa entre ellos un viejo magnetófono y con delicadeza –suponemos– coloca el disco. Éste comienza a sonar. ¿Qué ocurre entonces? En ese momento la realidad se desplaza, lo mismo que la escena que sucede al otro lado de la pantalla. Los procesos de contextualización se disparan. En lugar de contemplar el gesto del joven Keller –para quien el discurso de Hitler se ha transformado en simple mercancía– o el de los militares estadounidenses para quienes el vinilo se convierte en fetiche mediador de su victoria, Rosselini tiene la gran idea de desplazar el centro de atención hacia dos personajes, ajenos al desarrollo de la película. Estos personajes escuchan asombrados –hipnotizados– el retumbar de la voz de Hitler bajo los destrozados techos del edificio en ruinas. No saben de dónde procede esa voz y, sin embargo, es evidente que conocen sus palabras. Más allá de un conocimiento en sentido estricto viven de un conocimiento procedente de la falta de sentido. El desfondamiento del aspecto legal de lo real entra en pugna con el accidente transmitido por el aire de una voz que les impulsa hacia otro tiempo y otro contexto. Los personajes (no parece casual que Rosselini escoja un anciano y un niño) miran hacia el cielo en busca de alguna explicación: pero allí sólo hay ruinas, unas ruinas alejadas por completo de la noble estrategia melancólica de la ruina romántica. Y no es la ruina, sino la voz lo que deja perplejo. La voz ha sustituido a la ruina. ¿Están realmente escuchando la voz del Führer? ¿La están escuchando de nuevo? ¿Qué sentido tiene para ellos este acontecimiento? Más allá de eso: este estado de confusión ¿qué tipo de comunicación crea? Ambos personajes hacen de la confusión de las voces (de las suyas y de la del Führer) una representación del tiempo. El niño y el anciano representan intencionadamente alegorías de tiempos que confluyen en un ahora que ha perdido toda disposición ordenada para ser representado. La voz arañando las paredes del edificio en ruinas, su simbología, la presencia arrogante de los americanos, el joven Keller buscando su lugar (y prefigurando su terrible final), el anciano, el niño y la ciudad al fondo… En realidad no se trata de una simple enumeración, sino de la imposibilidad de concebir el ahora como representable, es decir, como situado bajo un orden definido. Eso supone la voz de Hitler como ritual del tiempo: la imposibilidad de representar. La confusión en la que la voz del Führer aparece –se muestra– les hace partícipes del tiempo, de un devenir diferente del tiempo. Las ruinas a su alrededor ejercen de personaje, de sujeto de la escena. O dicho en otros términos: el presente desentona ya con la voz que cae sobre ellos porque ya no es el Führer el que habla. Es una narración sin lugar. Es la propia confusión la que hila la trama. De la confusión de las voces (o de su falsificación) nace un nuevo estadio de la comunicación, sustentado por el desvío. La confusión nos comunica que algo ha sucedido, que algo del pasado se presenta de nuevo con el fin de transformarse en acontecimiento puro. El sentido impone, a posteriori, una forma y, por tanto, una concepción del mundo. El pasado aparece así, por primera vez, como un reflejo construido. Más tarde el joven Keller se lanzará desde un edificio en ruinas para cerrar una historia insignificante que parecía destinada a ese fin. Sin embargo, la voz de Hitler mediará intensa y confusamente (pero también dolorosamente) entre el pasado y el presente, llegando a ejercer un poderoso sentido hipnótico.
Pero –ahondando en esto último–, ¿y si la voz de Hitler retomase algo de ciertos hechizos poéticos ancestrales? En Prefacio a Platón Eric Havelock nos propone una lectura de la poesía griega –bajo la atenta y desafiante mirada de Platón– basada en la idea de que el modo según el cual la poesía homérica intervenía en la vida diaria de los hombres (desde la pesca hasta la guerra, pasando por la medicina) era a través de su hechizo viral, un hechizo irracional que la teoría platónica se mostró incapaz de soportar. El libro X de La república es revelador en este sentido: la poesía dirige sus armas hacia el alma irracional, penetrando en los cuerpos, sometiéndolos al veneno de lo fantasmal e irreal. Una educación basada en los fantasmas propios de la poesía homérica no puede ser la educación racional que necesita un Estado. Porque de eso va la expulsión de los poetas: de la posibilidad de introducir el desorden propio de lo incomprensible, de una confusión capaz de hacer enfermar a la justicia. Desde un punto de vista contra-ficcional, Platón construirá un diagnóstico donde la poesía se define como un hechizo; un hechizo basado en la repetición, en el movimiento, en la memorización, etc. Un virus que afecta a aquellos que se dejan abstraer por la ficción; una ficción que según Platón tenía la capacidad de provocar que los espíritus racionales terminasen llorando ante una escena trágica, o aceptando que un héroe o un dios podía cometer delitos, etc. O dicho de otro modo: la ficción tenía carga política al establecer disensos, contradicciones, en la normalidad de la narración pactada. Lo que no soportaba Platón de la poesía –continúa Havelock– es su capacidad de hacer mutar el relato que hacemos de nuestra vida, la posibilidad de que la poesía/narración transforme el lugar para el cual estamos asignados, según el orden justo del platonismo. La poesía desborda la justicia. No soportaba Platón, en definitiva, la narración fundada en la confusión, capaz de afectar a los cuerpos que escuchan (y son transformados en esta escucha). Una narración capaz de mostrar a héroes actuando como villanos y a la inversa. Sólo podía existir una narración y ésta era la de las ideas. La poesía, en este sentido, desorganiza el concepto mismo de justicia. La poesía, en tanto que ficción falsificadora, atrapa a quienes se enfrentan a ella; les confunde e inhabilita por completo para ser justos. En la oralidad la poesía tenía la capacidad de envenenar las mentes y, por lo tanto, esa oralidad era esencialmente peligrosa, por lo que tenía de desveladora del trasfondo confuso (cuerpos, sentidos…) de las cosas. Dado este carácter, el proceder poético necesitaba de un antídoto, un phármakon, la medicina de la razón: la matemática. El antídoto de la poesía sería así “medir, contar y pesar”, esto es: la construcción de un orden, de una jerarquía que haría las veces de causa de lo real. En definitiva: hacía falta un argumento racional. Frente a ello la poesía posee una fuerte potencia desestabilizadora (de la subjetividad).

Cuando años más tarde Havelock escribe La musa aprende a escribir, recupera esta idea para conectarla con los discursos de dos políticas y de dos políticos opuestos “pero maestros ambos de la creación de mitos”: Franklin Roosevelt y Adolf Hitler. Ambos, recuerda Havelock, encarnaron la persuasión y el poder sobre la mente de los hombres que se transmitía por vía electrónica y que resultó funcionalmente esencial para el tipo de influencia que llegaron a ejercer. El mismo Havelock lo reconoce: “En Prefacio a Platón llegué al extremo de comparar la poesía griega antigua con una ‘grabación en directo'”. Más allá de eso, sostiene Havelock que sus referentes o prototipos eran los trovadores y recitadores de los tiempos orales del pasado. O dicho de otro modo, Hitler fue quien supo, de modo delirante, retomar el espíritu del poeta homérico que es capaz de llevar al espectador a cierto estado de “trance”. Ahora bien, “su poder oral se extendía más allá del alcance de toda elocuencia hasta entonces imaginada”. Desde tiempos inmemoriales –recuerda Havelock al establecer ese vínculo entre tradición oral, nuevos medios y poder político– el poder de la voz solía quedar limitado por el tamaño del auditorio, es decir: la capacidad física del aforo era el límite presente del mensaje. ¿Qué ocurrió, sin embargo, cuando ese límite quedó literalmente suprimido? Sencillo: una sola voz podía tener la capacidad de dirigirse a un auditorio total. “El potencial del hechizo oral se había reafirmado”, escribe Havelock. Y añade: “Al estudiar ahora la oralidad en la historia, estamos estudiando su resurrección parcial en nosotros mismos”. Havelock nos narra su propia experiencia:
Viene aquí al caso un recuerdo personal. Cierto día de octubre de 1939 (creo que debió de ser en esa fecha, poco después de que Hitler acabara de conquistar Polonia, aunque no estoy seguro) recuerdo haberme encontrado de pie en la Charles Street de Toronto, al lado del Victoria College, escuchando una emisión radiofónica al aire libre. Como por común acuerdo, todos nosotros, profesores y estudiantes, habíamos salido a escuchar los altavoces instalados en la calle. Se estaba emitiendo un discurso de Hitler, con quien nosotros en el Canadá estábamos, formalmente hablando, en guerra. Nos estaba exhortando a resignarnos y dejarlo en posesión de aquello de que se había apoderado. Las frases estridentes, vehementes, pronunciadas en staccato, retumbaban y resonaban y se sucedían sin cesar, serie tras serie, inundándonos, golpeándonos, medio ahogándonos, y aun así nos mantenían inmovilizados escuchando una lengua extranjera que, sin embargo, de alguna manera imaginábamos entender. […] A veces me he preguntado si acaso McLuhan, que entonces era un hombre joven y vivía en Toronto, había escuchado el mismo discurso […]. Me aventuraría a conjeturar que Lévi-Strauss escuchó aquella emisión. Servía entonces en el ejército francés. […] De su preocupación intelectual por los mitos nada estaba aún escrito.
Al contarnos esta historia personal, Havelock desplaza en la misma medida que Rosselini, aunque con fines diferentes, nuestra atención. Sin embargo, Havelock tiene clara la presuposición comunicativa sobre la que funda su postura: Hitler fue un explorador de la oralidad a sabiendas de las posibilidades que esa oralidad tenía sobre el sujeto consciente, y de cómo la confusión es capaz de crear a priori un lenguaje generador de sus propios sentidos (y efectos). A pesar de desconocer por completo lo que decía Hitler, sabía perfectamente para qué hablaba. Escribe: “Ahí estaba la boca que se movía, el oído vibrante, y nada más: nuestros servidores o nuestros amos: jamás la mano tranquila ni el ojo reflexivo. Allí renacía efectivamente la oralidad”. Y concluye: “Lo que había sucedido no era un retorno a un pasado primitivo sino un matrimonio forzado o unas segundas nupcias de los recursos de la palabra escrita y la hablada”, y podríamos añadir: una progresiva mistificación de los sujetos/espectadores.
Veámoslo desde otra perspectiva. Pensemos la oralidad, la historia, la comunicación, la confusión, etc., desde otros parámetros. Contemos otra historia. Una historia que podría comenzar así.
Aurum es un pequeño pueblo fantasma de Nevada, Estados Unidos. La historia de Aurum es la historia de muchos otros pueblos fantasmas de las zonas mineras de Estados Unidos. Este pueblo fue construido durante la época de la especulación minera, en el área de Silver Canyon, a principios del siglo XIX. Aurum llegaría a contar con dos herrerías, salones de juego, casas, así como lugares de embarque destinados a conectarse con otros pueblos de la zona. Los primeros descubrimientos mineros se hicieron hacia 1869. Tales descubrimientos provocaron que muchos trabajadores de otras regiones del país se desplazasen con sus familias hasta la zona en busca de una vida mejor. Sin embargo, este descubrimiento llevó a que, en 1873, habiéndose trabajado el territorio aparentemente hasta el fondo, se pensara que ya no habría en el futuro más descubrimientos. Las consecuencias no se hicieron esperar y el pueblo se fue vaciando progresivamente. No obstante, en 1878, se hicieron inesperadamente importantes hallazgos para la minería. Dichos hallazgos provocaron que Aurum fuese reorganizado, convirtiéndose en un pueblo de tamaño medio hacia 1881. Se mantuvieron una oficina de correos, una tienda, un salón, un taller de herrería, varias casas de huéspedes y finalmente una escuela. De nuevo en 1882 Aurum experimenta una desaceleración de la minería, que tuvo como consecuencia el cierre de la fábrica, dejando tan sólo a ocho hombres trabajando en las minas de Aurum. Pero, en esta historia de auges y caídas, Aurum experimentaría un nuevo renacimiento entre 1887 y 1888. El renacimiento alcanzó su punto máximo en 1898, sin embargo, de nuevo y casi definitivamente, en 1906 el distrito fue prácticamente abandonado. El último residente abandonó Aurum en la década de 1920. Curiosamente, la oficina de correos no se cerró hasta 1938. De entre los restos del pueblo destaca su cementerio, situado en una pequeña colina que domina lo que fue Aurum, sobre un abanico aluvial de Silver Creek, a una altura de 6986 metros, a unos 60 kilómetros de Ely, Nevada. Esta zona fue una vez parte de las tierras por las que vagaban los indios ute-gosh, conocidos por ser un pueblo agresivo. Del cementerio se mantienen visibles dieciocho tumbas, de las cuales sólo cinco son legibles.
Milton Erickson nació el 5 de enero de 1901 en Aurum; un pueblo casi fantasma en esa fecha. Erickson tenía siete hermanas y un hermano. Tras el comienzo de la decadencia de Aurum toda la familia emigró a Wisconsin, donde montaron una granja en la cual toda la familia trabajaría, y de cuya experiencia extraerá muchas de sus narraciones. Sin embargo, siendo adolescente Erickson sufrió poliomielitis. Era 1918 y la esperanza de vida que los médicos le pronosticaron era mínima. Sin embargo, Erickson fue capaz de salir adelante. Desde su cama, comenzó a fijarse en el modo en el que su madre trabajaba en dos lenguajes al mismo tiempo, el verbal y el gestual. Por ejemplo, observó cómo su madre, al darle de comer, abría ella, inconscientemente, también su boca. Progresivamente fue trabajando estos niveles, observando cómo lo llamado inconsciente producía sus propios sentidos desde la superficie del lenguaje y el cuerpo. O dicho en otros términos, comenzó a trabajar las posibilidades de un cuerpo no sometido a un orden organizado/jerarquizado impuesto desde fuera. Comenzó a ver el lenguaje como una materia y no como una simple organización sintáctica. Para Erickson (que finalmente vivió hasta los setenta y nueve años) el lenguaje escondía la capacidad de vaciar las fronteras (lingüísticas o no) entre el inconsciente y la consciencia. De esta forma, usó la narración como espacio de desestabilización del orden racional. Frente a la llamada narración dominante (ese Estado narra, del que hablará Piglia) Erickson trazó las posibilidades de una ficción cuyo destino era el cuerpo; una ficción asentada sobre la confusión entendida como descomposición de un orden jerarquizado y preestablecido. Así, ante la narración dominante que señala cuál debe ser el relato y cómo éste ha de ajustarse a la realidad y a la razón; o bien cuáles son las posibilidades subtextuales de ese relato, así como sus interpretaciones, Erickson propone un relato alejado de la interpretación (psicoanalítica, por ejemplo), y muy cercano al concepto de invención. La idea de que la ficción tiene capacidad de crear y transformar sin necesidad de interpretar, será una de las vías de la narración abiertas por Erickson. Ficción, narración, confusión, hipnosis, cuerpo… serán algunas de las palabras clave.

La pregunta puede parecer sencilla, y quizá lo sea, pero es pertinente plantearla tras escuchar estas tres historias: ¿y si la confusión fuese el pilar fundamental sobre el que construimos el sentido de todo acontecimiento? O mejor, ¿y si la confusión fuese la forma de desjerarquizar y producir una-infinita-cadena-de-lenguajes-otros? Ya Lucrecio había escenificado poéticamente la imposibilidad de establecer un orden tras lo que acontece. Sin embargo, ha sido y es la obsesión de los filósofos hallar un sentido ordenado que vertebre lo real, un marcado fetichismo de orden (algo “claro y distinto”) que ha provocado que la búsqueda de un orden suplante, efectivamente, al mismo concepto de orden y sentido. Encontrar un sentido ha sido para el filósofo, en muchos casos, sinónimo de hallar un argumento, y por extensión, un modo de evidencia/certeza. El filósofo necesitaba un argumento (como quien necesita alimento para no desnutrirse) a través del cual alcanzar un clímax, que ya estaba previamente ordenado y jerarquizado antes de la escritura. Curiosamente de ello nos alertaba ya Hegel al inicio de la introducción a la Fenomenología del espíritu. De esta forma, la realidad se imponía más como una prescripción que como una pluralidad de descripciones. Argumentar, cimentar, asentar, sintetizar… son algunos de los rostros de esa obsesión arquitectónica de la filosofía. Sin embargo, como señalaba Stanley Cavell a propósito de Thoreau, “una obra [de filosofía] no tiene nada que quepa llamar argumento. […] Supongamos que lo que en filosofía se entiende por argumentación es una forma de aceptar la plena responsabilidad por el propio discurso”.
Por otro lado, frente a ese sistema de orden, es donde aparecerán dos personajes (exploradores del desfondamiento del sentido) cercanos: el narrador y el esquizofrénico, o lo que también llamaremos: el decir esquizo. Me parece necesario recuperar esa vieja figura del esquizo (de moda ciertamente hace unas décadas en la filosofía francesa) para reconfigurarla en el interior de las actuales prácticas políticas, artísticas e intelectuales. Recientemente Andrew Culp, en su, en ocasiones, excesivo Oscuro Deleuze, ha incidido en ello: “el proyecto negativo del proceso de esquizofrenia […] es más necesario que nunca”. Una figura, una sinécdoque en realidad, que expuso todo un campo de recursos pero que terminó diluyéndose en una consciente despolitización. ¿Es posible hoy, en el marco de las instituciones como felices armazones afectivos que pretenden ser, recuperar esa figura resistente? Entre otras cosas, ése podría ser uno de nuestros fantasmas por pensar.
Las páginas que siguen tratan de producir acercamientos diferentes y críticos a la misma idea de narración. Esto es: narrar como una manera de cuestionar las formas desde las cuales se noveliza institucionalmente nuestras vidas. Narrar no es novelizar. Narrar no es ordenar. Narrar, por el contrario, también es confundir, y confundir, en ocasiones, es transformar. Ahora bien, no se trata de ofrecer un manual, ni siquiera un sistema (esto sería arrogante y excesivo por mi parte), sino de, precisamente, ofrecer una narración que contenga a su vez narraciones (múltiples y dispares) acerca de cómo se constituyen ciertas semánticas institucionales desde las cuales se generan relatos (políticos en su mayoría) que aceptamos como verdades narrativas, como novelas de nuestras vidas. Tal vez ocurra que no somos nosotros quienes creamos nuestra narración, sino que nos dan ya una novela hecha e interpretada. El lenguaje, pues, juega un lugar crucial aquí, en la medida en que es desde él desde donde se estabilizan formas semánticas que en ocasiones aceptamos sin darnos cuenta.
No hay por tanto en este libro un argumento, sino múltiples formas de acercamiento a los problemas planteados. La novela del emprendedor sería uno de esos casos modélicos, pero también la creatividad y las emociones dentro del sistema de la nueva novela capitalista. La creatividad y las emociones han pasado a ser fetiches de esa novela, formas de totalizar un relato en el que nos sentimos atrapados. Una novela, la del emprendedor, por ejemplo, que se nos ofrece a través de una saturación de charlas, líneas de financiación, modelos, películas, coworkings, etc. Novelas todas ellas perfectamente argumentadas, y que forman parte del espíritu de la gran mayoría de bancos e instituciones económicas. Y es que el capitalismo, por mucho que nos insistan, no tiene por objetivo transformarnos a todos en zombis mecánicos, en reificados personajes. No, no es así. O mejor, ése sería su sueño, pero a sabiendas de que si así fuese el sistema saltaría pronto por los aires. La contradicción del capitalismo está ahí: en querer reificarnos pero, al mismo tiempo, necesitar crear instrumentos afectivos que nos hagan sentir que no es ése su objetivo, que no es ése su deseo. He ahí una buena novela capitalista. He ahí la contradicción real del capitalismo. He ahí el doble vínculo en el que estamos atrapados.
(Abramos un paréntesis. Si en los sesenta-setenta, la antipsiquiatría lanzó la idea de que los llamados locos no eran tal cosa sino que, al contrario, era la sociedad –en su sentido más ambiguo– la parte enferma, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? O planteemos la cuestión con otros términos, ¿y si el capitalismo fuese la forma precisa del discurso esquizofrénico? Aunque Deleuze y Guattari no fueran partidarios –siendo rigurosos– de la antipsiquiatría, veían en la ecuación capitalismo-esquizofrenia una conexión elemental del discurso de una época. Podríamos decir que para la antipsiquiatría, eran la sociedad y sus instituciones represoras quienes establecían un contexto semántico-institucional destinado a perpetuar esa disposición enferma. Existía un orden del relato dominante (un argumento) desde el cual se construía a su vez el orden de la enfermedad mental. El orden del relato exigía la existencia de unos marcos previos –complejos, etc.– dentro de los cuales fijar ese relato que se va a construir. He ahí el fetichismo del argumento en cierto psicoanálisis. Frente a este orden, frente a ese enmarcado, autores como Erickson, Bateson, Laing, Foucault, Deleuze, Guattari o Watzlawick, desde “alambradas” diferentes, trataron de escenificar una salida. Sin embargo, pasadas las décadas, observamos que, lejos de superar esa enfermedad, el capitalismo ha creado sus propias aventuras semántico-institucionales, sus propios dispositivos, ha aprehendido el lenguaje de “las máquinas de guerra”. La sociedad –por seguir jerga simplista y simplificadora– ha aceptado su condición de enferma, y en la misma medida sus instituciones represoras. Ahora bien, algo ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que esos dispositivos institucionales han aprendido a generar sus propios remedios que al mismo tiempo fantasmatizan (convierten en fantasma) su propia enfermedad. Un par de ejemplos: la obsesión por los “criterios de calidad” que atraviesan tanto la vida privada como la vida pública, o la nueva censura bajo el rótulo de “prevención de riesgos”. Ambos conforman relatos dominantes, narraciones que asumimos como beneficiosas, incluso como aprioris de convivencia, pero que cercenan la posibilidad de explorar relatos disidentes. Se trata de casos de lo que denominaremos semántica institucional. Esta semántica recoge en buena medida algunos de los lugares reclamados por los movimientos políticos de los años sesenta, los hace suyos, los interioriza, para devolvérnoslos deshabilitados y vacíos de cualquier sentido transformador. Un tercer ejemplo: la creatividad. Otro: el modo en el que la “libertad de expresión” se convierte en la forma de deshabilitar la propia noción de libertad de expresión, de modo que tan sólo aquéllos que tienen acceso real y abundante a los medios de comunicación son los que defienden vivamente esa libertad de expresión, mientras que aquéllos que permanecen invisibles a los medios sólo visibilizan su libertad cuando aparecen “en los medios” como violentos. La libertad de expresión se ha convertido en libertad de difusión y sólo unos pocos, ciertamente, poseen esa capacidad de difundir, pero al mismo tiempo pensamos “que existe algo así como una libertad de expresión objetiva y pura”. De este modo, la libertad de expresión, de una manera casi invisible (ésa es la estrategia), se ha convertido en el arma fundamental de represión por parte del lenguaje dominante. La libertad de expresión nos atrapa en su doble vínculo, es decir, nos esquizofreniza. No se trata de transferencia, sino de que las instituciones han aprendido del lenguaje del terapeuta, y se han prescrito a sí mismas sus propios síntomas. ¿Y si el capitalismo fuese ahora ese gran orador? ¿Y si ese capitalismo fuese al mismo tiempo el gran terapeuta y el adocenado esquizofrénico? ¿Y si el narrar esquizo fuese la única alternativa a esos aprioris de convivencia? Operar dentro de esta esquizofrenia con voluntad de extremarla, esto es: operar dentro de las metáforas de las instituciones con el fin de visibilizar su vacío lingüístico. Como apunta Jacques Rancière en varios momentos: “La política es la práctica que rompe con ese orden de la policía que anticipa las relaciones de poder en la evidencia misma de los datos sensibles”. ¿Qué narración puede romper con ese orden de la policía tal y como lo entiende Rancière? Ésta podría ser una de las rutas de este libro. Cerramos paréntesis.)
El tema de este ensayo quizá sea, en realidad, la retorcida pregunta por el sentido mismo de tener un tema. A través de diferentes secuencias, este libro trata de pensar, o de poner sobre la mesa, preguntas acerca de cómo es posible establecer un orden a partir de nuestro propio desorden. ¿Es posible darnos a nosotros una narración? En realidad, no cambiamos de vida hasta que no variamos el relato que hacemos de ella, y esa narración es un territorio donde confusión y orden entran en conflicto. Algo así señalaba David Foster Wallace: que no hay nada que me pase que no sea narrado o narrable. Y sin embargo, no debemos olvidar aquellas palabras de Nietzsche en La gaya ciencia, donde nos dice que “la vida no es un argumento”, sino más bien la fractura de todo intento de argumento ordenado (o jerarquizado). ¿Podemos darnos un argumento o estamos destinados a la ficción? En el principio fue el delirio y luego la teoría. ¿Podría ser éste el planteamiento? O mejor, ¿existe un fetichismo del orden? En cualquier caso en este libro no hay un orden, ni tampoco es un libro sobre la confusión desde un punto de vista filosófico, sino que tal vez habría de leerse como un conjunto de materiales –cada capítulo sería algo así como una escena independiente y conectada al mismo tiempo–, sobre la idea misma de tener o carecer de tema.
***
Si te ha gustado, clicka aquí para adquirir el libro.